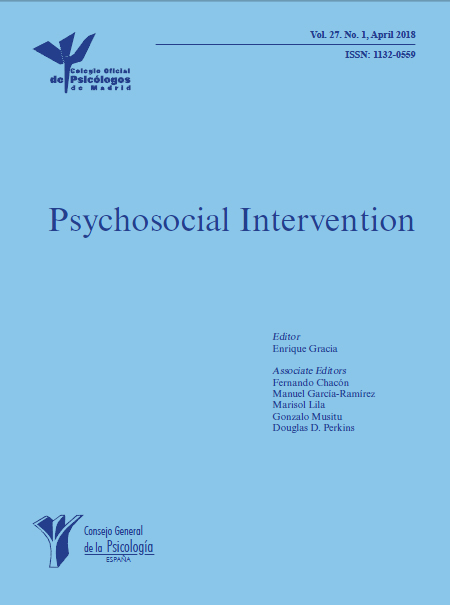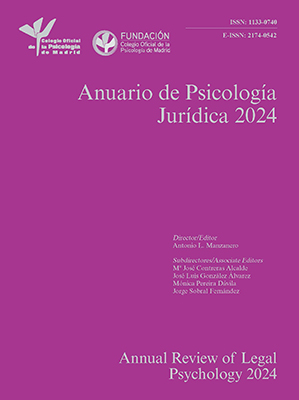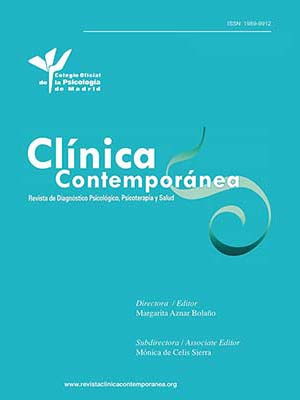Vol. 10. Núm. 1. Junio 2025. Páginas ArtÃculo e4
Investigación aplicada en PsicologÃa del Deporte
Regulación emocional y problemas con los videojuegos: explorando las diferencias entre jugadores de esports y otros gamers
Emotional regulation and problems with video games: exploring differences between esports players and other gamers
Regulação emocional e problemas com vÃdeo jogos: explorando as diferenças entre desportistas e outros jogadores
Lucía Gili1 y Mónica Bernaldo-de-Quirós Aragón2
1Psicóloga del deporte y Psicóloga general sanitaria, Madrid, España; 2Universidad Complutense, Madrid, España
Recibido a 1 de Febrero de 2024, Aceptado a 7 de Marzo de 2025Resumen
La excesiva dedicación al videojuego puede impactar sobre la salud física y psicológica de los gamers, desencadenando el Trastorno de Juego por Internet (Internet Gaming Disorder, IGD), trastorno que muestra relación con el proceso de regulación emocional. Este trabajo realiza una comparación entre jugadores de esports que participan en competiciones de videojuegos con respecto a otro tipo de jugadores de videojuegos que no participan en las mismas, comparando entre los grupos las habilidades para gestionar las emociones y su posible relación con el uso problemático de videojuegos. Para ello, se obtuvo una muestra de 67 jóvenes adultos entre los 18 y 39 años (M = 25.70, DT = 5.08) de los cuales el 46.3% eran jugadores de esports y el resto formaban parte del grupo no competitivo. Los participantes completaron una encuesta online que incluía: una evaluación a través del cuestionario Internet Gaming Disorder Scale – Short-Form (IGDS9-SF), una evaluación del proceso de regulación emocional empleando la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) y una serie de preguntas sobre aspectos sociodemográficos y de hábitos de juego. No se encontraron diferencias significativas en el uso problemático de videojuegos ni en las distintas subescalas de regulación emocional entre los grupos. A pesar de que algunos de estos procesos de regulación emocional (i.e. confusión, rechazo, descontrol e interferencia) se asociaron de forma significativa con el uso problemático de videojuegos en gamers, esta relación no se encontró en el grupo de jugadores esports. Los resultados sugieren la importancia de trabajar la regulación emocional de los jugadores de videojuegos para abordar los posibles problemas que surgen del uso de los videojuegos.
Abstract
Excessive dedication to videogames could affect the physical and psychological health of gamers, triggering Internet Gaming Disorder (IGD), a condition that is related to emotional regulation skills. This study was made to compare esports players who participate in video game competitions versus other types of video game players who do not participate in them, contrasting their skills in managing emotions and their possible relationship with the problematic use of video games. For this purpose, a sample of 67 young adults between 18 and 39 years of age (M = 25.70, SD = 5.08) was obtained, of which 46.3% were esport players and the rest were part of the non-competitive group. Participants completed an online survey that included an IGD assessment through the Internet Gaming Disorder Scale – Short-Form questionnaire (IGDS9-SF, Pontes and Griffiths, 2015), an assessment of emotional regulation skills employing the Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS, Gratz and Roemer, 2004), and a variety of questions related to sociodemographic aspects and gambling habits. No significant differences were found in the problematic use of video games or in the emotional regulation subscales between the groups. Although some of these emotional regulation processes (i.e., confusion, rejection, lack of control, and interference) are significantly associated with the problematic use of video games in players not linked to esports, this relationship was not found in the group of esports players. The results obtained suggest the importance of working on the emotional management of video game players to address the possible problems that arise from the use of such games.
Resumo
A dedicação excessiva aos jogos pode impactar a saúde física e psicológica dos jogadores, desencadeando o Internet Gaming Disorder (IGD), distúrbio que apresenta relação com o processo de regulação emocional. Este trabalho faz uma comparação entre desportistas que participam em competições de videojogos em relação a outros tipos de jogadores de videojogos que não participam neles, comparando entre os grupos as habilidades para gerir emoções e a sua possível relação com a utilização problemática de videojogos. Para tal, obteve-se uma amostra de 67 jovens adultos entre os 18 e os 39 anos de idade (M = 25.70, DT = 5.08), dos quais 46.3% eram desportistas e os restantes faziam parte do grupo não competitivo. Os participantes completaram um inquérito online que incluiu: uma avaliação do IGD através do questionário “Internet Gaming Disorder Scale – Short-Form (IGDS9-SF, Pontes e Griffiths, 2015)”, uma avaliação do processo de regulação emocional através da “Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS, Gratz e Roemer, 2004)” e uma série de questões sobre aspectos sociodemográficos e hábitos de jogo. Não foram encontradas diferenças significativas na utilização de videojogos ou nas diferentes subescalas de regulação emocional entre os grupos. Embora alguns destes processos de regulação emocional (ou seja, confusão, rejeição, falta de controlo e interferência) estivessem significativamente associados à utilização problemática de videojogos em jogadores não ligados aos desporto, esta relação não foi encontrada no grupo de desportistas. Os resultados sugerem a importância de trabalhar a regulação emocional dos jogadores de videojogos para solucionar os possíveis problemas que surgem com a utilização de videojogos.
Palabras clave
Trastorno de juego por internet, gestión emocional, esports, jóvenes adultosKeywords
Internet gaming disorder, emotional management, esports, young adultsPalabras-chave
transtorno de jogos na internet, gestão emocional, desportos, jovens adultosPsicóloga del deporte y Psicóloga general sanitaria, Madrid 0009-0002-8970-8146
Profesora titular de universidad, Departamento de Personalidad, Evaluación y PsicologÃa ClÃnica, Universidad Complutense de Madrid. 0000-0002-2200-8375
Desde la aparición de los primeros juegos, la industria de los videojuegos se ha ido ampliando e incorporando en la sociedad de manera progresiva. Actualmente millones de personas en todo el mundo, independientemente de la edad, el género, la cultura, o la clase social pueden acceder a ellos. Así, el informe anual de la consultora de referencia Newzoo publicado en 2022, informaba que 3.2 millones de personas jugaban a videojuegos a nivel mundial y estimaba que esta cifra alcanzaría los 3.6 millones en 2025 (Newzoo, 2022a). Concretamente en España, el número de jugadores también está en aumento y alcanzó en 2021 la cifra de 18.1 millones de personas (AEVI, 2021). Asimismo, merece la pena resaltar que dedicar tiempo a jugar a videojuegos también se ha convertido en una actividad profesional denominada esports (Bányai et al., 2019). Hasta el momento no existe una definición universal para este concepto, si bien, diversos autores y organizaciones han esbozado diferentes definiciones, permitiendo concluir que los esports suponen la organización de competiciones de videojuegos en la que los jugadores (gamers) entrenan y emplean sus habilidades físicas y mentales para competir, ya sea de forma individual o en equipo para alcanzar un objetivo (ejemplo. retribución económica, posicionamiento en un clasificatorio, reputación…) (AEVI, 2018; Bányai et al., 2019; Chung et al., 2019; Hamari y Sjöblom, 2017; Newzoo, 2022b). Cabe destacar que dichas competiciones pueden ser organizadas a nivel amateur, semiprofesional o bien profesional, según la remuneración o el contrato laboral que presente el jugador con los clubs. De tal forma que la participación en dichas competiciones de forma profesional requiere un contrato laboral con un club en el que, el jugador recibe una retribución por la realización de dicha actividad, mientras que, de forma amateur, participan en tales competiciones sin recibir una remuneración por la práctica (AEVI, 2018; García-Naveira y León-Zarceño, 2022; García Naveira et al., 2021; García-Lanzo y Chamarro, 2021). Si bien es cierto que hasta la fecha no hay constancia de una ley en España que regule el salario mínimo requerido por un participante de esports para ser reconocido como profesional. Con respecto al alcance social y económico de los esports a nivel mundial, tomando de nuevo de referencia el informe de Newzoo (2022b), se puede apreciar un aumento anual notable en los índices de audiencia y de los ingresos monetarios generados por este sector estimando, sin confirmación hasta el momento, una audiencia mundial de 532 millones de personas y el ingreso de 1.38 millones de dólares durante el año 2022. Por ello, es innegable que la evolución de la era tecnológica y de la industria de los videojuegos tiene un gran alcance social y económico tanto en España como en el resto del mundo y no solo porque son una forma de ocio y entretenimiento, sino que, además, jugar a videojuegos se ha convertido en una actividad laboral para gamers profesionales y que involucra a profesionales de otros ámbitos como pueden ser los medios de comunicación, psicólogos, empresas de marketing, entre otras (AEVI, 2021; Newzoo, 2022b). Sin embargo, esta actividad que para muchos es diversión o trabajo, para otros resulta una preocupación que merece la realización de estudios de investigación para paliar los efectos negativos de su uso excesivo. Muchos jugadores profesionales e incluso amateur pasan mucho tiempo jugando diariamente, bien practicando o compitiendo (García-Naveira y León Zarceño, 2022). Algunos estudios analizan el impacto negativo de esta excesiva dedicación al videojuego sobre la salud tanto física como psicológica de los gamers, que puede llegar a desencadenar una adicción al juego (Bányai et al., 2019; García-Naveira et al., 2021; Kuss y Griffiths, 2012; López-Mora et al., 2022; Stevens et al., 2020; Paulus et al., 2018). La quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) incluye en la sección III el Trastorno de Juego por Internet (Internet Gaming Disorder, IGD) (American Psychiatric Association, [APA], 2013) definiéndolo como el uso persistente y recurrente de videojuegos a través de internet que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo en la vida de la persona por experimentar síntomas como una preocupación excesiva por dichos juegos, abstinencia, aumento de la tolerancia, pérdida de interés por otras aficiones, desatención de las obligaciones personales, entre otros síntomas emocionales, conductuales y/o cognitivos. Este problema también está incluido en la undécima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como Trastorno por uso de videojuegos. La definición del mismo ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2018) es similar a la anteriormente comentada en el DSM-5 describiendo el mismo como un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser a través de internet, como se especificaba en el DSM-5 o bien, como añade la CIE-11, fuera de línea. Si bien es cierto que ambas clasificaciones resaltan que dicho patrón de comportamiento debe presentarse durante un periodo de al menos doce meses para que se asigne el diagnóstico, la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y la sintomatología (i.e. preocupación, abstinencia, engaños, estado de ánimo, conductas de riesgo) es de carácter grave. Prevalencia del IGD Ante la falta de claridad con respecto a la prevalencia del IGD, Kim et al. (2022) y Stevens et al. (2020) tratan de homogeneizar las cifras y ofrecer datos más concluyentes. El meta-análisis de Stevens et al. (2020) concluye que la prevalencia mundial de tal trastorno es de 3.05%, con un rango que va desde un 1-2% hasta superar el 20%. De forma similar, los estudios revisados por Kim et al. (2022) indican una prevalencia media del 3.3% (8.5% en hombres y 3.5% en mujeres) oscilando un rango entre .3% y 17.7%. Ambos concluyen que la disparidad encontrada en los estudios se debe a diferencias demográficas en la muestra de los participantes y/o diferencias metodológicas y abogan por la realización de nuevos estudios epidemiológicos a fin de estimar de forma más precisa la prevalencia del trastorno. Con respecto a España, el informe anual sobre adicciones comportamentales emitido por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) revela que, en 2020, el 2.2% de la población española de 15 a 64 años presentaría un posible juego problemático o el diagnóstico de IGD (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2022). Por último, respecto a la prevalencia de IGD en el sector de los esports, se encuentra el reciente estudio de Maldonado-Murciano et al. (2022). Los resultados mostraron una diferencia significativa entre los profesionales y los no profesionales revelando que el primer grupo dedica más tiempo a jugar y presenta una tasa de prevalencia de IGD entre 3.8% y 10.36% que resultaba significativamente mayor que en el segundo grupo. Sin embargo, este estudio presenta limitaciones lo cual hace evidente la necesidad de más estudios epidemiológicos que avalen la prevalencia del IGD en el sector profesional. Factores de Riesgo del IGD Numerosos estudios tratan de identificar las variables y los factores de riesgo asociadas al IGD con el objetivo de conocer las características, plantear medidas de prevención para reducir el impacto del juego o incluso, de cara al tratamiento de este. Actualmente se plantea el IGD como consecuencia de la interrelación de los múltiples factores de carácter biológico, psicológico y social (Paulus et al., 2018). De esta forma, los factores internos y externos a la persona podrían desencadenar el uso patológico de videojuegos, pero a la vez pueden originarse como consecuencia de tal patrón disfuncional y convertirse así en factores mantenedores del problema. Con respecto a los factores sociodemográficos, según informa la WHO (2018), el trastorno aparece en tasas más altas en la adolescencia, concretamente en hombres entre 12 y 20 años. El género masculino parece presentar tasas mayores de prevalencia no solo en la adolescencia sino también en la edad adulta. No obstante, las mujeres diagnosticadas de IGD parecen presentar mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales o de comportamiento asociados al diagnóstico principal. Así, el meta-análisis de Fam (2018) muestra que la prevalencia de IGD en adolescentes es de 4.6% y se observa que la tasa de IGD en los hombres adolescentes (6.8%) era significativamente mayor que la encontrada en las mujeres adolescentes (1.3%). Sugaya et al. (2019) también encuentran esta diferencia según el género en su respectiva revisión sistemática. Por tanto, parece que los adolescentes varones presentan mayor vulnerabilidad de presentar IGD. Los hábitos de juego como el juego preferido, el tiempo dedicado y la razón por la que juegan también parecen ser factores relevantes que podrían promover un juego patológico. En este sentido, varios estudios parecen concluir que el uso de juegos multijugador-masivos en línea, conocidos como MMORPG, y los juegos de disparos o con contenido prohibido son géneros de videojuegos que predicen en mayor medida IGD (Paulus et al., 2018; Stavropoulos et al., 2018; Sugaya et al., 2019). También, se observa correlación positiva entre la gravedad de los síntomas del trastorno y el tiempo dedicado al juego. Si bien es cierto que este factor temporal no constituye por sí solo un indicador de IGD ya que se ve influido por otros factores (Lemmens et al. 2009; Paulus et al., 2018; Pontes et al., 2014). Por otro lado, la motivación parece influir en gran medida en la funcionalidad o disfuncionalidad de la práctica. Los estudios concluyen que la motivación de escape, entendida como el uso de videojuegos para huir de los problemas reales, presentaba la relación más significativa con los problemas adictivos (Bányai et al., 2019). Pero hay que destacar que el escapismo no es sinónimo de trastorno y esta motivación, también puede resultar una estrategia adaptativa en ciertas ocasiones (Deleuze et al., 2019). Entre las variables externas a la persona revisadas en el meta-análisis de Paulus et al. (2018) y en la revisión de Sugaya et al. (2019), destacan los factores relacionados con la familia, los cuales podrían de manera significativa afectar la probabilidad de desarrollar conductas patológicas de juego en Internet. En este sentido, la revisión realizada por Bussone et al. (2020) concluye que los factores intrafamiliares como la calidad de la relación de apego, las experiencias traumáticas vividas en la infancia, la violencia intrafamiliar, el cuidado inconsistente por parte de las figuras de apego, el status socioeconómico, y el riesgo de exclusión social podrían aumentar el riesgo de desarrollar IGD. En consecuencia, se propone prestar atención a dichas variables ya que una relación positiva padres- hijo podría contribuir a ser un factor de protección. Por otro lado, con respecto a las variables intrapersonales, el estado de ánimo deprimido, el estrés y la ansiedad también se asocian con el IGD (Paulus et al., 2018). Estudios como el de Bonnaire y Baptista (2019) y Lin et al. (2020) encuentran que existe una relación bidireccional entre IGD y depresión y ansiedad en los jóvenes adultos. Por otra parte, la falta de habilidades de autorregulación emocional y comportamental, la toma de decisiones y las habilidades sociales están relacionados con el uso problemático de videojuegos y variables como la baja autoestima y autoeficacia de la persona pueden desencadenar el comportamiento patológico del juego. (Paulus et al., 2018; Sugaya et al., 2019). Así mismo, López-Mora et al. (2022) encuentra una asociación negativa entre la dureza mental y la adicción a videojuegos recomendando incluir trabajos psicológicos de fortaleza mental para prevenir la adicción y dependencia a los videojuegos. Regulación Emocional Uno de los modelos de regulación emocional más extendido es el Modelo procesual de regulación emocional de Gross (1998), el cual ha servido como base de posteriores investigaciones sobre este concepto. McRae y Gross (2020) definen la regulación emocional como una serie de procesos por los cuales las personas ejercen influencia consciente o inconsciente sobre las emociones tanto positivas como negativas en función del objetivo de la persona. Este modelo subdivide el proceso de generación emocional en varias etapas: Situación, Atención, Interpretación y Respuesta y, en función del momento, se establecen cinco tipos de estrategias de regulación emocional: Selección de la situación, Modificación de la situación, Modulación de la atención, Cambio cognitivo, y Regulación de la respuesta emocional. Gratz y Roemer (2004) por su parte se centran en la última fase de regulación de la respuesta emocional concluyendo que esta fase implica conciencia y entendimiento de las emociones, aceptación de estas, habilidades de control de la conducta ante las emociones y habilidades de modulación de la respuesta emocional acorde al contexto. Gratz y Roemer (2004) alertan de la importancia de detectar la presencia de déficits en alguna o varias de estas habilidades debido a su relación con sintomatología y conductas disfuncionales e incluso con trastornos clínicos. Regulación Emocional e IGD Diversos estudios evalúan en gamers la posible asociación entre las habilidades emocionales e IGD concluyendo que, estos dos factores están significativamente relacionados (Bonnaire y Baptista, 2019; Lin et al., 2020; Ranjbar y Bakhshi, 2018; Yen et al., 2017). Así, Bonnaire y Baptista (2019) encuentran que los jóvenes adultos con problemas en el uso de videojuegos presentan niveles significativamente mayores de alexitimia, concepto descrito como la falta de habilidades emocionales, en comparación con el grupo de jugadores no problemático. Por otra parte, Yen et al. (2017) encontraron que las estrategias de reevaluación cognitiva y de supresión emocional eran predictores de IGD y otros trastornos comórbidos a IGD. Concretamente la reevaluación cognitiva predecía negativamente IGD mientras que la supresión emocional lo predecía de forma positiva. De forma similar, en el grupo IGD, se encontró que la reevaluación cognitiva predecía de forma negativa los síntomas de depresión, ansiedad y hostilidad, mientras que la supresión emocional los predecía de forma positiva. Tres años más tarde, Lin et al. (2020) estudiaron las mismas variables comparando un grupo con IGD con respecto a personas que no juegan (grupo control) y participantes que jugaban de manera regular, pero sin diagnóstico de IGD (grupo regular). Este estudio a diferencia del anterior emplea el Affective Style Questionnaire (ASQ) (Hofmann y Kashdan, 2009) mientras el anterior estudio empleó el Emotional Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross y John, 2003). De forma similar a Yen et al. (2017), la puntuación de ajuste emocional, concepto similar a reevaluación cognitiva, presentaba una asociación negativa con IGD y era significativamente más baja en el grupo IGD, en comparación con los otros dos grupos. A su vez, de forma similar a la supresión emocional, el ocultamiento emocional presentaba relación positiva con IGD, pero únicamente cuando los participantes puntuaron alto en ajuste emocional. Por otro lado, las puntuaciones de depresión y hostilidad eran significativamente mayores en el grupo IGD. Finalmente se encontró que el ajuste emocional presentaba una relación negativa con los síntomas de depresión y hostilidad en el grupo por lo que los autores concluyen que podrían resultar variables moderadoras de la relación existente entre IGD y regulación emocional. En conclusión, los estudios parecen mostrar que existe una relación inversa entre ciertas habilidades de regulación emocional e IGD. No obstante, no se puede hablar de relación causal entre dichas variables sino moderadora, pudiendo suponer un factor que media en los síntomas de IGD. Hipotetizan que podría tratarse de una relación bidireccional en la que el IGD entra en un círculo vicioso (Lin et al, 2020; Yen et. al, 2017). En este sentido, Bonnaire y Baptista (2019) proponen como explicación que las personas con IGD que presentan alexitimia podrían estar utilizando el juego como estrategia para gestionar la desregulación emocional, lo cual acaba manteniendo el problema. Por ello, en personas con IGD, será necesario evaluar las habilidades de regulación emocional y establecer un tratamiento acorde a las posibles carencias de la persona que puedan estar afectando y manteniendo los síntomas (Lin et al., 2020; Yen et al., 2017). Regulación Emocional en Jugadores de Esports Con respecto al sector de los esports, Smith et al. (2019) reconocen las siguientes habilidades de afrontamiento que los profesionales de esports ponen en marcha para hacer frente a las competiciones: afrontamiento centrado en la emoción, afrontamiento centrado en el problema, evitación del problema, y/o re-evaluación de la situación. Estos autores encuentran que los jugadores de esports tienden a usar estrategias de evitación durante el juego competitivo por lo que plantean la necesidad de entrenamiento en habilidades de regulación de las emociones que resulten más efectivas. A partir de la presente revisión, no se han encontrado estudios que aborden la relación entre dichas habilidades para gestionar las emociones y el uso problemático de videojuegos en el sector de los esports. El objetivo general de este trabajo es evaluar la regulación emocional en jugadores de esports en comparación con jugadores de otro tipo de videojuegos, y explorar su posible relación con el uso problemático de videojuegos. Dado que no se han encontrado estudios que comparen a jugadores de esports con respecto a otro tipo de jugadores, se exploran las diferencias sociodemográficas y de hábitos de juego y las diferencias en cuanto a las estrategias de regulación emocional y el uso problemático de videojuegos entre los dos grupos. Además, se explora la posible relación entre la regulación emocional y el uso problemático de videojuegos en ambos grupos. En caso de que se observe la presencia de un déficit significativo en alguna variable de regulación emocional, se espera que correlacione de forma positiva con IGD. En concreto, de acuerdo con la literatura se espera que la variable rechazo emocional se relacione de forma significativa con IGD, de forma que, a mayor rechazo de las emociones, mayor probabilidad de IGD. De la misma forma, el posible déficit en alguna de las restantes variables (descontrol, desatención, confusión e interferencia) también correlacionará de forma significativa y positiva con el IGD. Muestra La Tabla 1 recoge de forma detallada las principales características sociodemográficas y de hábitos de juego de la muestra total y desglosadas en función de los dos grupos de referencia. La muestra total está constituida por 67 participantes jóvenes y jóvenes adultos de entre los 18 y 39 años (M = 25.70; DT = 5.08) que juegan a videojuegos de los cuales, 56 son varones y 11 son mujeres. El 83.6% de los participantes son españoles y el 16.4% restante de otro país de origen. Los jugadores jugaban a cualquier videojuego (pc, móvil o consola) al menos un día a la semana. Los jugadores de esports constituyen el 46.3% de la muestra (n = 31), cinco de los cuales se dedican profesionalmente a los videojuegos representando un 7.5% de la muestra total. Con respecto a la posibilidad de recibir o haber recibido remuneración por la práctica de videojuegos, doce personas (17%) del total indican haber recibido algún tipo de remuneración (i.e. retribuciones monetarias, cupones de descuento o productos de comerciales) de las cuales ocho, son jugadores de esports y los restantes pertenecen al grupo de otros jugadores. La mayor parte de la muestra cuenta con estudios de Máster (37.3%) o de Grado universitario (31.3%). Con respecto a su situación laboral, la mitad refiere trabajar a tiempo completo, mientras que aproximadamente un tercio son estudiantes. En cuanto a los hábitos de juego, el 47.8% del total de la muestra opta por la modalidad online, un 10.4% opta por offline y un 41.8% elige ambas opciones. Acerca del dispositivo preferido, más de la mitad de la muestra (61.2%) indica que prefiere emplear un ordenador, seguido de un 35.5% que opta por el empleo de una videoconsola. Con respecto al promedio de días semanales y de horas semanales de juego, los jugadores de esports dedican una media de 4.74 días y 17.81 horas mientras que los otros jugadores dedican 4.22 días y 11.92 horas de media a la semana. Por último, cabe destacar que solo 4.5% del total indica contar con asesoramiento por parte de un coach y/o psicólogo. Instrumentos Variables Sociodemográficas y Hábitos de Juego Se recogieron datos sociodemográficos sobre la edad, género, la nacionalidad, la situación laboral y el nivel educativo. Por otro lado, se recogieron diversos datos sobre la práctica de videojuegos como la participación en competiciones organizadas, la profesionalidad, el nivel de remuneración obtenido, la frecuencia de juego en horas y días semanales, y la preferencia en cuanto a dispositivos, modalidad y juegos. Por último, se registró si en el momento la persona contaba con asesoramiento psicológico o coaching. Para ello, fue diseñado un cuestionario ad hoc que cumpliera las necesidades de información de la investigación. Procesos de Regulación Emocional La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS, Gratz y Roemer, 2004) fue empleada para evaluar el proceso de regulación emocional de los participantes. La versión española propuesta por Hervás y Jódar (2008) está compuesta por 28 ítems con una escala Likert de 5 puntos que identifican de forma concreta los déficits que presenta la persona que pueden afectar al proceso de regulación emocional. Concretamente evalúan cinco factores: 1) Descontrol emocional: hace referencia a la sensación de desbordamiento debido a la intensidad emocional y la sensación de persistencia de los estados emocionales negativos, 2) Interferencia cotidiana: el grado de afectación de las emociones en las necesidades y tareas personales diarias, 3) Desatención emocional: refiriéndose a la no conciencia de las emociones, 4) Confusión emocional: este factor evalúa la falta de claridad de las emociones, 5) Rechazo emocional: este último factor indica el nivel de no aceptación y juicio de las emociones. Resaltar que la adaptación española cuenta con propiedades psicométricas adecuadas mostrando una consistencia interna igual a .93 y una fiabilidad test-retest .74, presentando gran interés tanto para el campo de investigación clínica como para el ámbito aplicado lo cual aumenta la generalización de los resultados encontrados. Trastorno de Juego por Internet Para evaluar el Trastorno de Juego por Internet se empleó el Internet Gaming Disorder Scale – Short-Form (IGDS9-SF). Se trata de un instrumento breve desarrollado por Pontes y Griffiths (2015) basado en los nueve criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno. Compuesto por nueve ítems de escala Likert de cinco puntos, el objetivo es valorar la gravedad y los efectos perjudiciales del IGD evaluando las conductas de juego de la persona realizadas tanto de forma online como offline durante los últimos 12 meses. En el estudio se empleó la versión española validada por Beranuy et al. (2020). Esta versión mostró una consistencia interna de .85, mostrando un único factor, y una buena validez de criterio. El punto de corte según Beranuy et al. (2020) para considerar a un jugador con trastorno se estableció en el cumplimiento de al menos de cinco de los nueve criterios respondidos como “muy a menudo”. Mientras que, aquellos participantes que cumplan con cuatro de los nueve ítems serán clasificados como ‘en riesgo’ de IGD. Sin embargo, en ningún caso se trata de un instrumento diagnóstico y requiere una evaluación profunda por parte de un profesional para establecer la etiqueta diagnóstica. Procedimiento Las evaluaciones se realizaron a través de un cuestionario de “Google Forms” que fue enviado de forma telemática a los participantes. El periodo de participación fue del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero del 2023. Concretamente se emplearon como vías de difusión el correo electrónico y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram, Twitter, LinkedIn y Discord. En un primer momento, se realizó una difusión masiva del cuestionario de tal forma que se promocionó por los diversos canales y cualquier persona pudo visualizar y participar libremente en el mismo. Posteriormente, se realizó un muestreo estratégico de los participantes, enviando el formulario a personas o grupos de personas concretos vinculados con el campo de los videojuegos. Así, la primera autora se unió a servidores de Discord relacionados con videojuegos publicando en los mismos el formulario, y contactó con psicólogos y personajes públicos que trabajan en el sector de los esports. De nuevo, se trató de una difusión masiva y no se realizó una selección de los participantes; sin embargo, seleccionar estos canales vinculados a los videojuegos aumentó en gran medida el porcentaje de participantes que compite en esports. En el formulario a completar se incluyó en primer lugar información sobre el objetivo del estudio, criterios de participación y la garantía de la protección de los datos personales. Todos los participantes aceptaron un consentimiento informado formando de esta forma parte del estudio de forma voluntaria y anónima. A continuación, el formulario incluía diversas preguntas sobre información sociodemográfica, información relacionada con la actividad de juego y, por último, los cuestionarios anteriormente citados. Análisis de Datos Una vez cerrado el periodo de participación, se procedió a depurar la base de datos. El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el Paquete de Estadísticas para Ciencias Sociales (SPSS V.29). De forma inicial se realizó un análisis descriptivo de las variables cuantitativas obteniendo la media y la desviación típica de cada una de ellas y un análisis de frecuencias de las variables cualitativas. Estos análisis se realizaron tanto de la muestra total como de los jugadores de esports y otro tipo de jugadores de manera independiente comparando las diferencias entre grupos en las variables sociodemográficas y los hábitos de juego. Debido al reducido tamaño de la muestra para aquellas variables que cumplieran los supuestos requeridos, se empleó la prueba de U de Mann-Whitney y la prueba de Fisher para realizar tal comparación entre grupos. Para realizar el análisis de aquellas variables que no cumplían con tales supuestos, se optó por emplear el estadístico Chi Cuadrado. Posteriormente se creó la puntuación IGD total y una puntuación para cada una de las escalas de DERS. En primer lugar, se calculó la media y la desviación típica en estas escalas en la muestra general y se realizó una comparación estadística de medias determinando si existe una diferencia significativa entre los jugadores de esports y otros jugadores en regulación emocional y/o en el uso problemático de videojuegos. Dado que las variables dependientes no cumplían los supuestos de normalidad, se empleó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Por último, se analizó la correlación entre las diferentes escalas del DERS y la puntuación en el IGDS9-SF tanto en el grupo de jugadores de esports como en los otros jugadores. Dado que las variables no presentan una distribución normal se utilizó el coeficiente de Spearman. Diferencias en Variables Sociodemográficas y Hábitos de Juegos La Tabla 1 refleja las diferencias en variables sociodemográficas y hábitos de juego entre jugadores de esports y otro tipo de jugadores. Se observaron diferencias significativas entre ambos tipos de jugadores en la edad, la profesionalidad y las horas de juego semanales. La media de edad es superior en los jugadores de esports (M = 26.97; DT = 5.00) con respecto a la muestra de otros jugadores (M = 24.61; DT = 4.97). Por otro lado, se observa una diferencia marcada entre los grupos en el nivel de profesionalidad, siendo el total de los profesionales jugadores de esports. Por último, se observa una diferencia significativa en el número de horas dedicado a la práctica de videojuegos, siendo superior en el grupo de esports. Diferencias en Uso Problemático de Videojuegos y el Proceso de Regulación Emocional Tras evaluar el uso problemático de videojuegos a través del IGDS9-SF en los participantes, se obtiene que únicamente un participante del total se encuentra en riesgo de desarrollar IGD al cumplir cuatro de los nueve criterios de acuerdo con los puntos de corte establecidos por Beranuy et al. (2020). El resto de los participantes parecen presentar niveles adecuados sobre el uso de los videojuegos. La Tabla 2 muestra las puntuaciones promedio de los participantes en las subescalas de la DERS y en el IGDS9-SF. No se encontraron diferencias significativas en uso problemático de videojuegos ni en las distintas subescalas de regulación emocional entre jugadores de esports y otro tipo de jugadores. Tabla 2 Diferencias entre jugadores de esports y otro tipo de jugadores en IGDS9-SF y las subescalas del DERS   *p < .05. Relación entre el Proceso de Regulación Emocional y Uso Problemático de Videojuegos La Tabla 3 muestra las correlaciones entre las distintas subescalas de la DERS y la puntuación en el IGDS9-SF en el grupo de jugadores esports. No se encontró relación alguna en este grupo entre la regulación emocional y el uso problemático de videojuegos. Tabla 3 Correlaciones entre subescalas de la DERS e IGDS9-SF en jugadores de esports   Nota. N = 31. *p < .05, **p < .001. Sin embargo, se encontró relación entre diferentes subescalas de la DERS. La escala Descontrol se relaciona de forma positiva con todas las subescalas. De forma adicional, Desatención mostró una relación positiva con las puntuaciones de Confusión, e Interferencia con un nivel de significancia inferior a .01. Por último, se observa una relación en sentido positivo entre Rechazo con respecto a la Interferencia y Confusión emocional. La Tabla 4 muestra la correlación entre las distintas subescalas de la DERS y las puntuaciones en el IGDS9-SF en el grupo de otros jugadores. Este grupo al contrario del anterior sí que muestra relación entre la regulación emocional y el uso problemático de videojuegos. Concretamente se observa una relación positiva entre el uso problemático de videojuegos y todas las subescalas de la DERS excepto la Desatención emocional. Tabla 4 Correlaciones entre subescalas de la DERS e IGDS9-SF en otros jugadores   Nota. N = 31. *p < .05, **p < .001. Además, en este grupo también se observan varias relaciones significativas entre las subescalas de la DERS. En esta ocasión, Descontrol únicamente presenta una relación positiva significativa con Rechazo e Interferencia. Por otro lado, Confusión muestra también relación positiva con respecto al nivel de Desatención y Rechazo. El objetivo principal del estudio pretendía comparar las habilidades para gestionar las emociones entre jugadores de esports con respecto a otro tipo de jugadores de videojuegos y explorar su posible relación con el uso problemático de video-juegos. Además, como objetivo secundario se propuso explorar las posibles diferencias entre los dos grupos en cuanto a aspectos sociodemográficos y de hábitos de juego. En primer lugar, se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en la edad, la profesionalidad y las horas de juego semanales. La edad de los jugadores de esports resultó ser superior a la de otros jugadores. Por otro lado, se observó que la profesionalidad únicamente se presenta en el grupo de esports. Esta diferencia marcada entre los grupos en el nivel de profesionalidad se debe a que únicamente los jugadores que participan en competiciones organizadas pueden tomar los videojuegos como actividad profesional. Por último, se observó que el grupo de esports dedica de forma significativa más horas semanales a la práctica de videojuegos, aspecto que podría deberse a que la participación en competiciones requiere mayor dedicación a la actividad. Estos resultados se muestran acorde a la investigación previa presentada por Maldonado-Murciano et al. (2022), que encontraban del mismo modo que los jugadores profesionales dedicaban más tiempo al juego que los jugadores no profesionales. Sin embargo, no se han encontrado estudios previos que comparen a jugadores de esports con respecto a otro tipo de jugadores, por lo que se hace necesario futuros estudios que aborden de nuevo esta hipótesis de cara a comparar los resultados. Por otro lado, todos los participantes del estudio se encuentran dentro de los niveles establecidos como normales para el uso de videojuegos excepto un sujeto que se muestra en riesgo de desarrollar IGD. Las medias de los participantes en las diferentes subescalas del proceso de regulación emocional medidas a través de la DERS, se encuentran en torno a la media tomando como referencia los baremos de la escala propuestos Hervás y Jódar (2008). No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en las habilidades para gestionar sus emociones ni en el uso problemático de videojuegos. No obstante, se puede resaltar que, aunque las diferencias entre los grupos no eran significativas estaban cercanas a la significación (p = .08). Este resultado podría deberse al pequeño tamaño de la muestra, la falta de sujetos diagnosticados de IGD y la escasez de los jugadores de esports considerados profesionales; la gran mayoría de jugadores esports fueron amateurs que indican haber participado en al menos una competición organizada y, por tanto, su nivel y su forma de juego podría ser semejante al de otros jugadores no considerados esports. Por último, se exploró la relación entre estas variables de regulación emocional y el uso problemático de videojuegos en ambos grupos. El grupo de otros jugadores mostro tal relación, de forma que cuando los sujetos presentan mayor confusión, rechazo, descontrol y/o interferencia de sus emociones en las necesidades y tareas personales, mayor es el uso problemático de los videojuegos, sin llegar a implicar riesgo de desarrollar IGD. Dado que los sujetos no presentaron el diagnóstico de IGD, esta comparación no resulta de valor predictivo y únicamente reflejaría una mayor tendencia a un uso problemático de los videojuegos, pero en ningún caso, riesgo o trastorno. Esta conclusión se muestra acorde a la investigación previa de forma que, como encontraron Bonnaire y Baptista (2019), Lin et al. (2020) o Yen et al. (2017), existe relación entre el uso problemático de videojuegos y la regulación emocional de los jugadores de videojuegos. Sin embargo, este estudio no puede concluir, como estudios anteriores, la existencia de una relación entre IGD y la regulación emocional dado que no se han encontrado sujetos que presenten dicho trastorno. Por el contrario, a diferencia del grupo anterior y en contraposición a lo esperado, en el grupo de jugadores esports no se encontró tal relación. Esta discrepancia podría deberse, como se ha comentado anteriormente, a que todos los participantes del estudio se encuentran dentro de los niveles establecidos como normales para el uso de videojuegos. También es posible que existan otras variables que influyan en la relación entre las variables de estudio y que aún no han sido consideradas en el presente análisis. A pesar de no ser el objeto del presente trabajo, cabe destacar las relaciones encontradas entre diferentes subescalas de la DERS en ambos grupos. En el grupo de esports, se observa que, a mayor descontrol emocional, mayor falta de atención, confusión, rechazo e interferencia de las emociones. Estos resultados se muestran acordes a la literatura, así la validación al castellano de la escala DERS de Hervás y Jódar (2008) muestra estas mismas relaciones, a excepción de la relación entre descontrol y desatención. Por el contrario, en el grupo de otros jugadores, el descontrol emocional únicamente se relaciona con mayor rechazo e interferencia emocional. En ambos grupos también se encuentra que, a mayor confusión de las emociones, mayor nivel de desatención y rechazo de las mismas, resultado acorde a la validación de la escala DERS. Sin embargo, no se encontró relación entre confusión e interferencia, la cual si se muestra en la validación española. Por último, en el grupo de esports se encuentra, a diferencia del otro grupo de jugadores que, a mayor interferencia de las emociones en las necesidades y tareas personales, mayor es el grado de desatención y rechazo, aspecto que concuerda con la literatura (Hervás y Jódar, 2008). Estas relaciones entre los diferentes aspectos del proceso de regulación emocional ponen de manifiesto la necesidad de evaluar y trabajar las habilidades para gestionar las emociones de los jugadores de videojuegos tanto en el sector de esports como en los otros jugadores. Además, a pesar de no encontrar sujetos que presenten riesgo de desarrollo de IGD, se observa al igual que en estudios anteriores que, a mayores déficits en tales habilidades, mayor es el posible uso problemático en jugadores de videojuegos que no compiten. Parece por tanto relevante para la práctica clínica contemplar dichas habilidades de cara a prevenir y proponer un tratamiento a los jugadores de videojuegos con problemas o en riesgo de presentarlos. Limitaciones y Perspectivas Futuras Esta investigación no está exenta de limitaciones, especialmente metodológicas. En primer lugar, al ser una evaluación online, existen posibles variables contaminadoras que no se han podido controlar, como son las propias condiciones de evaluación de los gamers. El tamaño de la muestra resulta pequeño, aspecto que podría ser responsable de las escasas diferencias y relaciones encontradas entre las variables de estudio. Al no encontrarse sujetos diagnosticados con IGD, resulta necesario para futuras investigaciones, un tamaño de la muestra mayor, de cara a encontrar sujetos que presenten IGD y que puedan revelar datos concluyentes sobre su relación con las habilidades de regulación emocional en jugadores de esports. En la línea del estudio podría resultar interesante analizar el papel de ciertas variables sociodemográficas y de hábitos de juego con respecto a las habilidades de regulación emocional y el uso problemático de videojuegos como podría ser las horas de juego o el tipo de juego. Además, podría resultar interesante para futuras líneas de investigación profundizar en la comprensión de las relaciones entre las subescalas de la DERS para ampliar el conocimiento teórico sobre el proceso de regulación emocional. Por último, cabe destacar que el concepto de esports resulta novedoso y confuso ya que, hasta el momento existen lagunas en cuanto a la conceptualización de este. Por ello, las futuras líneas de investigación deberán ajustarse a los cambios que presente el sector en cuanto a las características que debe presentar un jugador para ser considerado como profesional. Por ejemplo, cierto nivel de profesionalización o un salario mínimo podrían convertirse en requerimientos para ser considerado jugador profesional de esports. Dado que hasta el momento no se limita el nivel de profesionalización en los esports, podría resultar de interés analizar las diferencias entre gamers no profesionales y profesionales del sector en el uso problemático de videojuegos y el proceso de regulación emocional. Por último, podría resultar interesante explorar en futuras investigaciones la posible relación entre la regulación emocional y otros trastornos como la depresión o trastornos de ansiedad y comparar dichas variables entre jugadores de esports y otro tipo de jugadores de videojuegos. Conclusiones El presente estudio revela diferencias significativas entre los jugadores de esports y otros tipos de jugadores en cuanto a edad, profesionalidad y horas de juego semanales. No obstante, no se observaron diferencias entre los grupos en relación con el proceso de regulación emocional ni con el uso problemático de videojuegos. En jugadores no vinculados a los esports, algunos procesos de regulación emocional, como confusión, rechazo, descontrol e interferencia, muestran una asociación significativa con el uso problemático de los videojuegos. Se recomienda implementar intervenciones psicológicas enfocadas en la gestión emocional de los gamers para mitigar los posibles efectos negativos del uso de los videojuegos. Sin embargo, aún queda por demostrar la relación entre los procesos de regulación emocional y el uso problemático de videojuegos en jugadores de esports. Para citar este artículo: Gili, L. y Bernaldo-de-Quirós Aragón, M. (2025). Regulación emocional y problemas con los videojuegos: explorando las diferencias entre jugadores de esports y otros gamers. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 10(1), Artículo e4. https://doi.org/10.5093/rpadef2025a4 References |
Para citar este artÃculo: Gili, L. y Aragón, M. B. (2025). Regulación emocional y problemas con los videojuegos: explorando las diferencias entre jugadores de esports y otros gamers . Revista de PsicologÃa Aplicada al Deporte y el Ejercicio FÃsico, 10(1), ArtÃculo e4. https://doi.org/10.5093/rpadef2025a4
Correspondencia: Lucía Gili. E-mail: luciagpozo@gmail.com.Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid









 e-PUB
e-PUB JATS
JATS